 USA, 1990. 110m. C.
USA, 1990. 110m. C.D.: William Peter Blatty P.: Carter DeHaven G.: William Peter Blatty, basado en su novela I.: George C. Scott, Ed Flanders, Brad Dourif, Jason Miller
Podríamos empezar este texto realizando una exhaustiva numeración de las incidencias sufridas a lo largo del desarrollo y postproducción de la película que nos ocupa, pero aquí lo que nos interesan no es tanto dichos problemas, sino sus consecuencias de cara al producto final (1). Y, en este sentido, de manera más o menos directa, deliberada o por accidente, El exorcista III vuelve a evidenciar la principal cualidad de esta saga nacida a la sombra del fenomenal éxito del film original realizado por William Friedkin en 1973: si algo no se le puede acusar a las secuelas aparecidas hasta el momento es de ser productos derivativos. Si, en general, los sucedáneos y copias surgidas tras el estreno de El exorcista, especialmente en sus numerosos epígonos europeos, se limitaban a repetir la fórmula del film en el que, de manera descarada, se miraban -con una joven, generalmente de buen ver, realizando todo tipo de actos escabrosos y blasfemos, de mayor a menor graduación sexual según versiones y nacionalidades, hasta ser exorcizada en un ritual final tan aparatoso como pedestre- (2), las películas realizadas por John Boorman, William Peter Blatty, Renny Harlin y (de manera no oficial, pero sí oficiosa) Paul Schrader (3), nos presentan nuevos e interesantes caminos con los que construir un entramado mitológico acerca de la existencia del Mal y su relación con el hombre, a quien intenta tentar con sus actos.
Así, El exorcista III se aleja inicialmente del envoltorio fantástico de sus predecesoras para presentar un thriller policíaco de vagos ribetes sobrenaturales en el que volvemos a encontrarnos con el teniente Kinderman (interpretado por Lee J. Cobb en la primera entrega, aquí sustituido por un rocoso pero vulnerable George C. Scott) quien se ve envuelto en una trama de terribles asesinatos de índole religiosa y psicópatas provenientes del Más Allá. Como vemos, Blatty se separa de la letra de la película de Friedkin, pero realiza un esforzado intento por recuperar su espíritu. La excelente secuencia de créditos supone, por tanto, toda una declaración de principios destinada a todos aquellos que, como el propio Blatty, se sintieron profundamente disgustados con los desvaríos oníricos de Exorcista II. El hereje.
La secuencia precréditos sirve para sentar la base sobre la que se desarrollará el resto del film: unos planos iniciales nos sitúan, de nuevo, en la ciudad de Georgetown. A continuación, se nos presenta los personajes principales: el mencionado Kinderman y el padre Dyer, quien tenía un breve papel en El exorcista y que, de manera significativa, está mirando la larga escalera por la cual el padre Karras caía encontrando la muerte al final de aquel film. Un contrapicado de esas mismas escaleras, ahora de noche, con una espesa niebla que se retira mientras suena el comienzo de Tubular Bells de Mike Oldfield tiende un puente directo con el final de la primera parte. A continuación, la cámara se pasea por un barrio de la ciudad, totalmente desierto a excepción de unas vagas figuras parecidas a sacerdotes que corren cruzando el encuadre, dándole al conjunto un tono pesadillesco que explota con la entrada de una fuerza invisible (que bien podría ser el demonio Pazuzu) en el interior de una iglesia haciendo que el Cristo crucificado de madera abra los ojos.
El ambiente urbano trata de recuperar esa atmósfera realista, casi de tintes documentales, que caracterizó el trabajo de William Friedkin, utilizando sobre ese tapiz verosímil los efectos de sonido como medio desestabilizador subliminal. La planificación de William Peter Blatty se caracteriza por su frontalidad, con pocos movimientos de cámara que desvirtúen el espacio, y la utilización de los insertos y los planos detalle para recoger todos aquellos elementos que dan forma y presencia al escenario (un cenicero, un crucifijo, un cuadro, el péndulo de un reloj de pared) de cara a remarcar su materialidad, es decir, su presencia. El perturbador uso del sonido (el infernal rugido que delata la presencia del Mal, el ruido de unos pies arrastrados por el suelo, el pasar de los segundos marcados por el mecanismo de los relojes) vulneran esa fisicidad, ese realismo, convirtiendo lo conocido en siniestro.
Destaquemos aquí tres secuencias que representan el trabajado viaje al horror que supone El exorcista III y que supone, así mismo, lo mejor del film: en la primera, Kinderman tiene una reunión con el superior del padre Dyer, intentando buscar una correlación entre los crímenes que se están cometiendo. De repente, el péndulo del reloj se para (al igual que sucedía en el inicio de El exorcista) y las luces empiezan a parpadear. Blatty introduce un denso fondo musical compuesto por susurros, gritos y risas provenientes de la película original, transformando el elegante ambiente religioso en un escenario amenazador. La segunda escena que destacamos, consistente en el ataque que sufre una enfermera de guardia en el hospital en el que se centra la acción del film, supone una lograda mezcla de sobriedad atmosférica e impacto: Blatty mantiene el plano mientras diferentes figuras entran y salen de él, la espera a que suceda algo tensa el ambiente, el cual estalla con el repentino uso de un zoom que subraya la aparición de una escalofriante silueta acechando a la enfermera, rematado por otro zoom a una estatua religiosa decapitada. Para finalizar este repaso, apuntemos igualmente el momento en el que una enfermera poseída se dirige a casa de Kinderman para acabar con su familia y que, a pesar de su risible inicio -con esa anciana reptando por el techo al más puro estilo Seth Brundle- y su efectista final, resulta memorable por los planos de la enfermera en estado catatónico viajando en la parte trasera de un taxi.
El hecho de que, a pesar de lo dicho, finalmente El exorcista III suponga una experiencia decepcionante nos lleva a una lectura metalingüística de la película: si, por un lado, a lo largo de la serie las fuerzas del Bien se enfrenta de manera infructuosa a las del Mal, consiguiendo por el camino pírricas victorias y catastróficas derrotas, lo mismo puede decirse de los intentos por lograr llevar a cabo una secuela con personalidad de El exorcista (y que, adelantándonos a los acontecimientos, se volverá a repetir con la no menos problemática El exorcista. El comienzo). Y es que, si bien la idea original de Blatty, basada en su entretenida novela Legión, tiene de por sí algunos defectos propios -los aburrido monólogos del asesino Génesis en el interior de su celda-, no es menos cierto que lo que impide que hablemos de un título logrado se debe a las injerencias por parte del estudio: así, la confusa utilización de dos actores para interpretar a un mismo personaje; la hueca aparición del personaje del padre Morning a modo de sosias del padre Merrin interpretado por Max von Sydow, y, especialmente, el pirotécnico climax final, a modo de precipitado exorcismo, del que podemos rescatar no obstante una poderosa imagen: un niño crucificado en un par de remos, cuya cabeza ha sido sustituida por la de un cristo pintado de negro con dos clavos en los ojos, y que surge elevado del suelo, acompañado de los brazos elevados de un grupo de almas en pena. Ante esto, el espectador bien puede pensar que, efectivamente, el Mal existe, pero no en las solitarias calles de Georgetown, sino en los despachos de los ejecutivos de Hollywood.
_____________
(1) Realicemos aquí un breve repaso de los hechos conocidos. Originalmente, la idea de Legión fue concebida por Blatty como guión para ser dirigido por William Friedkin. Al rechazarlo éste, fue convertida en novela y publicada en 1983. En 1989, Blatty llega a un acuerdo con Morgan Creek Productions para adaptar dicha novela con un presupuesto de 11 millones de dolares con el título provisional de "Exorcist: Legion". Si bien el rodaje se completa sin incidencias, posteriormente James Robinson, presidente de la compañía, demandará la necesidad de rodar un nuevo final en el que se incluya un exorcismo, puesto que lo presentado por Blatty "no tiene nada que ver con El exorcista". Así, Blatty se ve en la obligación de crear un nuevo personaje, el padre Morning que oficie dicho ritual. No será la única petición del estudio, pues también quieren a un actor del film original que pueda servir de gancho, contratándose a Jason Miller para que retome su papel del padre Damian Karras, aún apareciendo en los créditos como el paciente X (desconocido). De esta manera, Blatty tiene que volver a rodar las secuencias de la celda, sustituyendo al inicialmente previsto Brad Dourif por Jason Miller, aunque mantendrá finalmente a los dos actores para representar las diferentes personalidades del misterioso personaje. Finalmente, El exorcista III se estrenará en Agosto de 1990, recaudando en USA la cifra de 26 millones de dólares y casi 13 millones en el mercado internacional. Pese a los intentos de Blatty por recuperar el material original para poder realizar su director's cut, Moorgan Creek lo dió por oficialmente perdido.
Fuentes utilizadas:
- Fangoria nº122. Mayo 1993
- Bob McCabe, en The Exorcist: Out of the Shadows, Londres, Omnibus Press, 1999
- http://www.imdb.com/title/tt0099528/business
(2) A modo de ejemplo de esta tendencia, señalemos dos títulos de producción italiana: El anticristo, dirigida por Alberto De Martino en 1974, en la que se incluyen detalles incestuosos; o Malabimba, dirigida por Andrea Bianchi, en la que entramos de lleno en el territorio hardcore, con el espectáculo de vómitos y transformaciones sustituido por los explícitos ofrecimientos sexuales de la joven poseída. Anotemos aportaciones españolas como La endemoniada, de Amando de Ossorio, o Exorcismo, realizada por Juan Bosch y protagonizada por Paul Naschy, no carentes, desde luego, de numerosos desnudos.
La secuencia precréditos sirve para sentar la base sobre la que se desarrollará el resto del film: unos planos iniciales nos sitúan, de nuevo, en la ciudad de Georgetown. A continuación, se nos presenta los personajes principales: el mencionado Kinderman y el padre Dyer, quien tenía un breve papel en El exorcista y que, de manera significativa, está mirando la larga escalera por la cual el padre Karras caía encontrando la muerte al final de aquel film. Un contrapicado de esas mismas escaleras, ahora de noche, con una espesa niebla que se retira mientras suena el comienzo de Tubular Bells de Mike Oldfield tiende un puente directo con el final de la primera parte. A continuación, la cámara se pasea por un barrio de la ciudad, totalmente desierto a excepción de unas vagas figuras parecidas a sacerdotes que corren cruzando el encuadre, dándole al conjunto un tono pesadillesco que explota con la entrada de una fuerza invisible (que bien podría ser el demonio Pazuzu) en el interior de una iglesia haciendo que el Cristo crucificado de madera abra los ojos.
El ambiente urbano trata de recuperar esa atmósfera realista, casi de tintes documentales, que caracterizó el trabajo de William Friedkin, utilizando sobre ese tapiz verosímil los efectos de sonido como medio desestabilizador subliminal. La planificación de William Peter Blatty se caracteriza por su frontalidad, con pocos movimientos de cámara que desvirtúen el espacio, y la utilización de los insertos y los planos detalle para recoger todos aquellos elementos que dan forma y presencia al escenario (un cenicero, un crucifijo, un cuadro, el péndulo de un reloj de pared) de cara a remarcar su materialidad, es decir, su presencia. El perturbador uso del sonido (el infernal rugido que delata la presencia del Mal, el ruido de unos pies arrastrados por el suelo, el pasar de los segundos marcados por el mecanismo de los relojes) vulneran esa fisicidad, ese realismo, convirtiendo lo conocido en siniestro.
Destaquemos aquí tres secuencias que representan el trabajado viaje al horror que supone El exorcista III y que supone, así mismo, lo mejor del film: en la primera, Kinderman tiene una reunión con el superior del padre Dyer, intentando buscar una correlación entre los crímenes que se están cometiendo. De repente, el péndulo del reloj se para (al igual que sucedía en el inicio de El exorcista) y las luces empiezan a parpadear. Blatty introduce un denso fondo musical compuesto por susurros, gritos y risas provenientes de la película original, transformando el elegante ambiente religioso en un escenario amenazador. La segunda escena que destacamos, consistente en el ataque que sufre una enfermera de guardia en el hospital en el que se centra la acción del film, supone una lograda mezcla de sobriedad atmosférica e impacto: Blatty mantiene el plano mientras diferentes figuras entran y salen de él, la espera a que suceda algo tensa el ambiente, el cual estalla con el repentino uso de un zoom que subraya la aparición de una escalofriante silueta acechando a la enfermera, rematado por otro zoom a una estatua religiosa decapitada. Para finalizar este repaso, apuntemos igualmente el momento en el que una enfermera poseída se dirige a casa de Kinderman para acabar con su familia y que, a pesar de su risible inicio -con esa anciana reptando por el techo al más puro estilo Seth Brundle- y su efectista final, resulta memorable por los planos de la enfermera en estado catatónico viajando en la parte trasera de un taxi.
El hecho de que, a pesar de lo dicho, finalmente El exorcista III suponga una experiencia decepcionante nos lleva a una lectura metalingüística de la película: si, por un lado, a lo largo de la serie las fuerzas del Bien se enfrenta de manera infructuosa a las del Mal, consiguiendo por el camino pírricas victorias y catastróficas derrotas, lo mismo puede decirse de los intentos por lograr llevar a cabo una secuela con personalidad de El exorcista (y que, adelantándonos a los acontecimientos, se volverá a repetir con la no menos problemática El exorcista. El comienzo). Y es que, si bien la idea original de Blatty, basada en su entretenida novela Legión, tiene de por sí algunos defectos propios -los aburrido monólogos del asesino Génesis en el interior de su celda-, no es menos cierto que lo que impide que hablemos de un título logrado se debe a las injerencias por parte del estudio: así, la confusa utilización de dos actores para interpretar a un mismo personaje; la hueca aparición del personaje del padre Morning a modo de sosias del padre Merrin interpretado por Max von Sydow, y, especialmente, el pirotécnico climax final, a modo de precipitado exorcismo, del que podemos rescatar no obstante una poderosa imagen: un niño crucificado en un par de remos, cuya cabeza ha sido sustituida por la de un cristo pintado de negro con dos clavos en los ojos, y que surge elevado del suelo, acompañado de los brazos elevados de un grupo de almas en pena. Ante esto, el espectador bien puede pensar que, efectivamente, el Mal existe, pero no en las solitarias calles de Georgetown, sino en los despachos de los ejecutivos de Hollywood.
_____________
(1) Realicemos aquí un breve repaso de los hechos conocidos. Originalmente, la idea de Legión fue concebida por Blatty como guión para ser dirigido por William Friedkin. Al rechazarlo éste, fue convertida en novela y publicada en 1983. En 1989, Blatty llega a un acuerdo con Morgan Creek Productions para adaptar dicha novela con un presupuesto de 11 millones de dolares con el título provisional de "Exorcist: Legion". Si bien el rodaje se completa sin incidencias, posteriormente James Robinson, presidente de la compañía, demandará la necesidad de rodar un nuevo final en el que se incluya un exorcismo, puesto que lo presentado por Blatty "no tiene nada que ver con El exorcista". Así, Blatty se ve en la obligación de crear un nuevo personaje, el padre Morning que oficie dicho ritual. No será la única petición del estudio, pues también quieren a un actor del film original que pueda servir de gancho, contratándose a Jason Miller para que retome su papel del padre Damian Karras, aún apareciendo en los créditos como el paciente X (desconocido). De esta manera, Blatty tiene que volver a rodar las secuencias de la celda, sustituyendo al inicialmente previsto Brad Dourif por Jason Miller, aunque mantendrá finalmente a los dos actores para representar las diferentes personalidades del misterioso personaje. Finalmente, El exorcista III se estrenará en Agosto de 1990, recaudando en USA la cifra de 26 millones de dólares y casi 13 millones en el mercado internacional. Pese a los intentos de Blatty por recuperar el material original para poder realizar su director's cut, Moorgan Creek lo dió por oficialmente perdido.
Fuentes utilizadas:
- Fangoria nº122. Mayo 1993
- Bob McCabe, en The Exorcist: Out of the Shadows, Londres, Omnibus Press, 1999
- http://www.imdb.com/title/tt0099528/business
(2) A modo de ejemplo de esta tendencia, señalemos dos títulos de producción italiana: El anticristo, dirigida por Alberto De Martino en 1974, en la que se incluyen detalles incestuosos; o Malabimba, dirigida por Andrea Bianchi, en la que entramos de lleno en el territorio hardcore, con el espectáculo de vómitos y transformaciones sustituido por los explícitos ofrecimientos sexuales de la joven poseída. Anotemos aportaciones españolas como La endemoniada, de Amando de Ossorio, o Exorcismo, realizada por Juan Bosch y protagonizada por Paul Naschy, no carentes, desde luego, de numerosos desnudos.
(3) Por completismo, mencionar la existencia de Reposeída, una parodia al más puro estilo Zucker y Abrahams en la que Linda Blair retomaba su papel de poseída en un acto de autohumillación y catarsis. Posiblemente, la mejor parodia de El exorcista la encontremos en el comienzo de la por lo demás lamentable Scary Movie 2, donde el sacerdote encarnado por James Woods, tras finalizar el exorcismo, se cae por las escaleras... que unen el primer piso de la casa con el segundo.















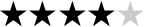






.jpg)